
Orígenes in: Wikipedia
Orígenes, tal vez, el mayor pensador de la antigüedad cristiana hasta San Agustín, estaba dotado de un agudo ingenio filosófico. Reconociendo la importancia de la filosofía para la interpretación de la Sagrada Escritura, sin embargo, para él la fuente por excelencia del saber era la propia Sagrada Escritura. Entre los filósofos que más influenciaron el pensamiento de Orígenes está, sin lugar a dudas, Platón. (Conf. Guillermo Fraile, OP, Historia de la Filosofía, Vol. II, “El Judaísmo, el Cristianismo, el Islam y la Filosofía, BAC, Madrid, 1966, Págs. 129/30)
En su libro “Contra Celso”, obra apologética en defensa de la fe cristiana contra las calumnias y mentiras de este autor pagano, el autor en diversos pasajes se vale del análisis filosófico y la razón para refutar al escritor pagano.
*****
En el Libro I, numeral 9, citando a Celso que habla de “quien de otro modo se adhiere al primero que topa, ha de caer en todo punto de engaño” de “hombres malvados” que “abusan de la idiotez de los crédulos, y los traen y llevan donde quieren, así acontece entre los cristianos”, agregando que no quieren “ni dar ni recibir razón de lo que creen” …
A esto Orígenes responde haciendo un análisis racional, preguntándose: “¿Qué es mejor para ellos, haber creído sin buscar la razón de su fe, haber ordenado comoquiera sus costumbres movidos de su creencia sobre el castigo de los pecados y el premio de las buenas obras, o dilatar su conversión por desnuda fe hasta entregarse al examen de las razones de la fe? Es evidente que, en tal caso, fuera de unos poquísimos, la mayoría no habrían recibido lo que han recibido por haber creído sencillamente y habrían permanecido en su pésima vida.
Vemos en este corto pasaje como Orígenes utiliza argumentos racionales para demostrar que la pronta conversión a la fe, ayudó a estos paganos a cambiar sus vidas, el análisis según la razón de los principios de la propia fe vendrán posteriormente.
Más adelante en el mismo libro, numeral 11 encontramos este pasaje interesante: “…como ha demostrado mi razonamiento, hay que creer a uno solo de los que, entre griegos o bárbaros han fundado escuelas filosóficas, ¿cuánto más será razón creamos al Dios sumo y al que nos enseño que a Él sólo se debe adorar, y despreciar todo lo demás, como si no fuera, y, caso que sea, tenerlo desde luego por digno de estima pero no de adoración y culto? El que no solamente crea todas estas cosas, sino que tenga también talento para contemplarlas teórica y racionalmente, nos dirá las demostraciones que de suyo se le ocurra y las que encuentre en su tenaz inquisición. Todo lo humano pende de la fe; ¿no será, pues, más razonable creer a Dios que a los fundadores de escuelas filosóficas?
Orígenes consideraba que la filosofía era una “colaboradora” de la fe (Fraile ob.cit. pág. 130), en este pasaje podemos notar como la utiliza la razón, la lógica, para defender la fe de las calumnias de Celso.
Continuando en el Libro I, encontramos en el numeral 13 un pasaje que, en nuestro pobre entender, nos parece brillante. Celso afirma que los cristianos decían “Mala es la sabiduría de la vida; buena la necedad (o locura)”…
Orígenes refuta esta la mala fe de la cita del pagano y afirma: “…Pero hay que añadir a todo esto que, según beneplácito del Logos mismo, va mucha diferencia entre aceptar nuestros dogmas por razón y sabiduría o por desnuda fe; este sólo por accidente lo quiso el Logos, a fin de de no dejar de todo punto desamparados a los hombres, como lo pone de manifiesto Pablo, discípulo genuino de Jesús, diciendo: “Ya que el mundo no conoció, por la sabiduría, a Dios en la sabiduría de Dios, plúgole a Dios salvar a los creyentes por la necedad de la predicación” (I Cor 1,21). Por aquí se pone evidentemente de manifiesto que debiera haberse conocido a Dios por la sabiduría de Dios; mas, como no sucedió así, plúgole a Dios, como segundo remedio, salvar a los creyentes, no simplemente por medio de la necedad, sino por la necedad en cuanto tiene por objeto la predicación. Se ve, efectivamente, al punto que predicar a Jesús como Mesías crucificado es la necedad de la predicación, como se dio bien de ello cuenta Pablo cuando dijo: “Nosotros, empero, predicamos a Jesús, Mesías crucificado, escándalo para los judíos y necedad para los griegos; mas para los llamados mismos, judíos y griegos, el Cristo fuera de Dios y Sabiduría de Dios” (I Cor 1, 23-24)
En este pasaje el autor deja claro como está en los designios de Dios, que los hombres aceptasen la fe, por la razón y la sabiduría. O sea, muestra el importantísimo papel del análisis filosófico racional de la fe para su aceptación, esto, evidentemente, como un plan secundario – por decir secundario – de Dios, ya que el género humano deberían haber conocido y aceptado a Dios por la propia sabiduría de Dios.
Más adelante en el libro tercero, en el numeral 40 nos deparamos con otro pasaje muy interesante, en el cual Orígenes muestra la sapiencial armonía entre la fe y la razón:
“Pues consideremos si las doctrinas de nuestra fe no están en perfecto acuerdo con las nociones universales cuando transforman a los que inteligentemente escuchan lo que se les dice. Cierto que la perversión, ayudada de una constante instrucción, puede implantar en las mentes del vulgo la idea de que las estatuas son dioses y de que merecen adoración objetos hechos de oro, plata, marfil…..; pero la razón universal pide que no se piense en absoluto ser Dios materia corruptible, ni se le dé culto al ser figurado por hombres en materias inanimadas, ora se labren “según su imagen” (Gen 1, 26), ora según ciertos símbolos del mismo.
De ahí que (en la instrucción cristiana) se dice inmediatamente que las imágenes no son dioses (Act 19,26) y que objetos así fabricados no son comparables con el Creador; a lo que se añade algo sobre el Dios supremo que creo, conserva y gobierna todas las cosas. Y al punto el alma racional, como reconociendo lo que le es congénito, desecha lo que hasta entonces opinó eran dioses, concibe amor natural al Creador y, por este amor, acepta de buena gana al que primeramente mostró estas verdades a todas las naciones por medio de los discípulos que Él formó…
Este trecho nos enseña una admirable unión y armonía en el pensamiento de Orígenes entre la fe cristiana y la razón natural, tal vez mejor sería decir entre teología y filosofía. Es interesante su afirmación como a la “razón universal” le choca el hecho de rendir culto a dioses hechos de materia corruptible y como naturalmente tiende a amar y venerar un Dios Creador.
El alma que se guía por la razón encuentra muy natural, casi diría connatural, cuando se enfrenta con la doctrina cristiana que le enseña que las imágenes no son dioses y se vuelca, como que instintivamente a la idea de un Dios supremo que creó todas las cosas, las sustenta y gobierna con su providencia. El alma racional por este proceso, tiene un movimiento doble, en primer lugar, rechaza inmediatamente lo que se le presentó como si fuesen dioses; y seguidamente concibe un amor natural al Creador y por este amor, acepta las verdades de la fe.
Por lo tanto, según Orígenes, la razón, la filosofía, tiene un papel importantísimo en la predicación y aceptación de la fe.
Continuando en el libro III, en el número 54 nos deparamos con otro pasaje interesante.
Polemizando con Celso, Orígenes dice: “…Yo diría también contra el razonamiento de Celso lo que sigue: ¿Es que los filósofos nos invitan también a que los oigan los muchachos? ¿Es que no exhortan a los jóvenes a que salgan de su vida pésima y aspiren a cosas mejores? ¿Por qué no han de querer que los esclavos profesen la filosofía? ¿Vamos a acusar nosotros a los filósofos de que los exhorten a la virtud, como hizo
Pitágoras con Zamolxis, y Zenón con Persao y los que recientemente, incitaron a Epicteto a profesar la filosofía? ¿O es que a vosotros, ¡oh griegos! Os es lícito llamar a la filosofía a muchachos y esclavos y gentes ignorantes: mas si nosotros hacemos lo mismo, no obramos por amor a nuestros semejantes?¡Y es así que nosotros queremos curar con la medicina de la razón a toda la naturaleza racional y unirla al Dios creador de todas las cosas!….”
Una vez más Orígenes en su polémica con Celso se vuelve para la razón natural como un elemento fundamental para restaurar a “toda la naturaleza racional” y al mismo tiempo unirla a Dios Nuestro Señor. Es muy agradable ver en este autor como la fe y la razón van de la mano.
Leyendo el libro IV de “Contra Celso” encontramos otro pasaje muy interesante, en el cual Orígenes acusa a Celso de deshonrar al ser racional, para no alargar demasiado este trabajo, nos ceñiremos al último párrafo en donde dice: “Por lo demás, como quiera que fuere, el animal racional no puede razonablemente compararse con gusanos desde el momento que tiene disposición para la virtud (…)
Ni siquiera los hombres en general son comparados con Dios. Por que la razón (logos) que procede del Logos que está en Dios (Io 1,1) no nos permite considerar el animal racional como totalmente ajeno a Dios; ni tampoco los que entre cristianos y judíos con malos – y que a la verdad no son ni cristianos ni judíos – pueden compararse con más razón con otros malos con gusanos que se revuelcan en un rincón de un barrizal. Si, pues la naturaleza de la razón no permite aceptar eso, es evidente que no podemos insultar a la naturaleza humana, creada para la virtud aún cuando peque por ignorancia, ni compararla con parejos animales”.
En el libro VI nos tropezamos con otro pasaje brillante del autor. En el numeral 3, aquí se refiere a Platón, por quien el autor tiene una gran simpatía:
“Platón(…) defina en una de sus cartas el bien sumo diciendo: “El bien primero no es en modo alguno decible, sino, que por la mucha familiaridad, viene a estar en nosotros y súbitamente, como de chispa que salta se torna luz encendida en el alma” (Palt., Epist. VII, 341 c) Continua Orígenes: “también nosotros, al oír esto, lo aceptamos como cosa bien dicha, pues esto y cuanto bien se dice Dios lo ha manifestado. Por eso justamente afirmamos que quienes han conocido la verdad acerca de Dios y no practicaron la religión digna de esa verdad, merecen el castigo de los pecadores. Y es así que dice literalmente San Pablo: “La ira de Dios se revela desde el Cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad por la iniquidad (…) (Rom 1, 18 23). Y sigue Orígenes: “Ahora bien, también suprimen la verdad, como lo atestigua nuestra doctrina, los que piensan que el bien primero no es en manera alguna decible y afirman que, “gracias a la mucha familiaridad o trato con la cosa misma y a fuerza de convivencia, súbitamente, como de chispa que salta, se torna la luz encendida en el alma y a si mismo se nutre”.
Con mucho genio el autor glosando a Platón comenta que los que tuvieron esa “chispa” en el alma, conocieron a Dios, pero no practicaron su religión merecen el castigo de los pecadores, por esa incoherencia entre lo que vieron, conocieron y lo que practicaron. Más adelante en el numeral 4, se extiende más sobre el tema y afirma: “Contemplaron, cierto, lo invisible de Dios y las ideas por la creación del mundo y las cosas sensibles, de las que se remontaron al mundo inteligible; vieron de manera no poco noble su eterno poder y divinidad; mas no por eso dejaron de desvanecerse en sus razonamientos, y su corazón insensato se revolcó entre tinieblas e ignorancia en el culto de Dios. Y es de ver como los que alardean de su propia sabiduría y de la ciencia de Dios, se postran ante la semejanza de una imagen (….) y a veces como los egipcios se rebajan a los volátiles,, cuadrúpedos y reptiles…
Todavía en el libro VI encontramos un pasaje muy clarificador, Orígenes, en su polémica con Celso, establece una diferencia entre el Platonismo y el Cristianismo. Aquí se muestro con mucho brillo la argucia filosófica del Padre de la Iglesia.
“Luego ensarta Celso por su cuenta cosas (…) que ningún cristiano que tenga inteligencia concede. Por que nadie de nosotros concede que “Dios participe de figura o color”. Ni tampoco participa de movimiento (…) y tampoco participa Dios de la sustancia (o esencia ousía), pues Él es participado por quienes tienen el espíritu de Dios. Por el mismo caso nuestro Salvador participa de la justicia, siendo que Él es la Justicia misma, de Él participan los justos.
“Por lo demás, mucho – y difícil de entender – habría que decir acerca de la sustancia, señaladamente si tratáramos de la sustancia propiamente dicha, que es inmóvil e incorpórea. Habría que inquirir si Dios “por su categoría y poder trasciende toda sustancia” (Plat. 509b; cf. Infra VII 38). El que hace participar en la sustancia a la que participan según su Logos, y al mismo Logos; o si también el Él es sustancia, a pesar de que se dice de Él ser invisible en la palabra de la Escritura, que se dice sobre el Salvador: El cual es imagen del Dios invisible (Col 1,15) (…) la voz invisible quiere decir incorpóreo. Habría igualmente que investigar si el Unigénito y Primogénito de la creación debe decirse ser la sustancia de las sustancias y la idea de las ideas y el principio; pero que Dios, Padre suyo, trasciende todos estos conceptos”.
Saltando al libro VII encontramos un trecho muy interesante en el que se ve como Orígenes admira a Platón: “seguidamente nos remite a Platón, como a más eficaz maestro de teología, y cita el texto de Timeo que dice así. “”Ahora bien, el hacedor y padre de todo este mundo obra es de trabajo encontrarlo e imposible que, quien lo encontrare lo manifieste a todos” (Plat., Tim, 28c) (…) Magnifico y no despreciable es el texto citado de Platón; pero de ver es si no se muestra más amante de los hombres la palabra divina al introducir al Logos, que estaba al principio en Dios, Dios Logos hecho carne, a fin de que pudiera llegar a todos ese mismo Logos que Platón dice ser imposible que quien lo encontrare lo manifieste a todos. (…) Nosotros, empero, afirmamos que la naturaleza humana no es en manera alguna suficiente para buscar a Dios y hallarlo en su puro ser, de nos ser ayudada por el mismo que es objeto de la búsqueda. Es, empero, hallado por lo que después de hacer cuanto está en su mano, confiesan que necesitan de ayuda; y se manifiesta a los que cree razonable manifestarse, en la medida que un hombre puede naturalmente conocer a Dios y alcanzar un alma humana que mora aún en el cuerpo.”
Nos parece que el análisis de Orígenes a estos párrafos de Platón muestra una sutil armonía entre fe, teología y razón. Afirma con mucha maestría que el hombre puede llegar por el conocimiento natural, racional a Dios, pero la razón no es suficiente para un total – por así decir – de Dios, y éste “se manifiesta a los que cree razonable manifestarse”.
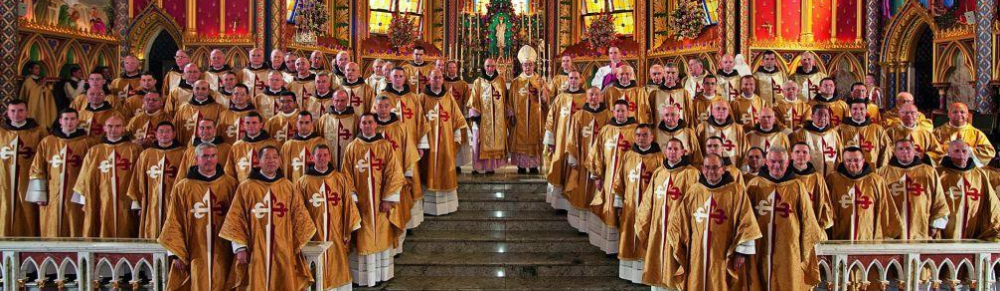

 Nada hay más contrario a la verdadera amistad que el egoísmo y el amor propio deformado.
Nada hay más contrario a la verdadera amistad que el egoísmo y el amor propio deformado. Los griegos usaron una variedad de maneras de referirse al amor y a la amistad, que no se reducen apenas a la oposición entre eros y agapè.
Los griegos usaron una variedad de maneras de referirse al amor y a la amistad, que no se reducen apenas a la oposición entre eros y agapè.




